EL SILENCIO DE DIOS
La realidad del sufrimiento es un
escándalo para el que espera que Dios impida el dolor. La célebre acusación
contra la existencia de Dios por la realidad del sufrimiento todavía permanece:
¿cómo puede seguir habiendo sufrimiento si existe un Dios bueno y omnipotente?
Si fuera bueno no lo permitiría y, por otra parte, si no puede abolirlo es
señal de que no es omnipotente.
Pero Dios, que es omnipotente y
podría evitar todo dolor, no lo hace, no porque sea malo, sino porque acepta la
libre decisión del hombre, que al enfrentarse a Dios y alejarse de Él ha
abierto la puerta al dolor y a la muerte.
Ante esta situación, producida por
la libertad humana, Dios libremente no suprime lo que el hombre produjo con su
libertad. Pero no quiere dejarle solo y por eso Él también asume lo que, de por
sí, no le corresponde. Su modo de actuar es ciertamente difícil de comprender
para el hombre. Su respeto a la libertad es tan grande que más que eliminar el
dolor lo que hace es asumirlo. En Jesucristo Dios acoge toda la realidad humana
-y como el dolor pertenece a la condición humana real existente- Él toma sobre
sí el sufrimiento para acompañar al que sufre. Este es el sentido de la Pasión:
Jesucristo comparte totalmente nuestra condición doliente y nos acompaña en
ella.
Así pues, ¿cuál es la respuesta de
Dios ante el sufrimiento humano? Dejar que su Hijo pasase por lo mismo que
nosotros, hasta morir del modo más ignominioso, como un esclavo. El Bendito por
excelencia muere como un maldito.
¿Cuál es la respuesta de Dios ante
el sufrimiento de su Hijo? El silencio. Nosotros diríamos: pero, Dios mío, ¿por
qué no haces algo? Dios calla. Es un escándalo. Él lo podría haber evitado.
Pero no, no lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué dejó que su Hijo muriese, sufriese?
¿Por qué en Getsemaní, cuando su Hijo con lágrimas en los ojos y sudando sangre
de angustia le pidió clemencia, que pasase de Él ese cáliz amargo de sangre,
por qué en ese momento calla? Es el Misterio de Dios, el Misterio del
sufrimiento, el Misterio del hombre.
La contemplación del rostro de
Cristo nos lleva así a acercarnos al aspecto más paradójico de su misterio,
como se ve en la hora extrema, la hora de la Cruz. Misterio en el misterio,
ante el cual el ser humano ha de postrarse en adoración.
Pasa ante nuestra mirada la
intensidad de la escena de la agonía en el huerto de los Olivos. Jesús,
abrumado por la previsión de la prueba que le espera, solo ante Dios, lo invoca
con su habitual y tierna expresión de confianza: “¡Abbá, Padre!”. Le pide que
aleje de él, si es posible, la copa del sufrimiento (cf. Mc 14,36). Pero el
Padre parece que no quiere escuchar la voz del Hijo. Para devolver al hombre el
rostro del Padre, Jesús debió no sólo asumir el rostro del hombre, sino
cargarse incluso del “rostro” del pecado. “Quien no conoció pecado, se hizo
pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en él” (2 Co
5,21).
Nunca
acabaremos de conocer la profundidad de este misterio. Es toda la aspereza de
esta paradoja la que emerge en el grito de dolor, aparentemente desesperado,
que Jesús da en la cruz: “Eloí, Eloí, ¿lema sabactaní?” -que quiere decir-
“¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?” (Mc 15,34). ¿Es posible
imaginar un sufrimiento mayor, una oscuridad más densa? .


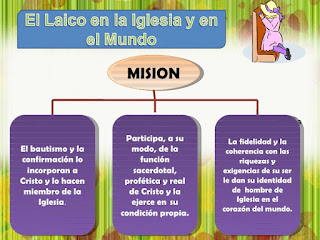
Comentarios
Publicar un comentario