CONTEMPLATIVO EN EL MUNDO
Nuestro mundo está muy marcado por la agitación propia de una
actividad frenética, que pretende que llenemos a toda costa el tiempo, para que
olvidemos que estamos vaciando la vida. Esto influye en los cristianos, que se
sienten movidos a realizar multitud de tareas sin un adecuado discernimiento,
impulsados, no por el deseo de cumplir la voluntad de Dios, sino para cubrir
las necesidades, urgencias y caprichos de los demás. El resultado de esta
presión es una vida cristiana desarrollada en lo externo y carente de la
necesaria profundidad, en la que se identifica la caridad con la acción y la
oración se entiende como una huida de lo que se considera el máximo valor, que
consiste en responder a lo que los demás desean de nosotros, y no a lo que
realmente necesitan. En este ambiente, el contemplativo laico, que se siente
fuertemente urgido a la caridad, experimenta la fuerte tentación de mantener, a
la vez, la vida interior a la que se siente llamado por Dios y las diferentes
exigencias del ambiente; y la incompatibilidad de ambos objetivos le hace
sentirse culpable de no amar lo suficiente por no cumplir las expectativas de
los demás.
Se trata de una agitación bien intencionada, pero que se
olvida de lo más importante, que es la relación con el Señor y la acogida de su
Palabra; y la encontramos claramente representada en el episodio evangélico de
Marta y María (Lc 10,38-41). Resulta significativo que Marta no sólo se empeñe
en impedir que María haga lo que tiene que hacer, sino que lleva su activismo
al punto de pedirle ayuda al Señor para conseguir implicar a María en su misma
agitación. Precisamente la defensa de «lo único necesario» que reclama Jesús es
la tarea fundamental del contemplativo y el único modo de librarse de esta
trampa.
Esta tentación lleva a tratar de compaginar la voluntad de
Dios con el estilo del mundo, dándole la prioridad a éste sobre aquélla. De
este modo, se afirma que «todo es oración» o que «el servicio a los demás es
oración» y, por tanto, suple a la oración. El resultado es la renuncia efectiva
a la vida interior en aras de una actividad indiscriminada, que aleja de la
vocación contemplativa y hace imposible la misión,
.
El pasaje de los
discípulos que no pueden expulsar al demonio que no dejaba hablar al niño (Mc
9,14-29) demuestra perfectamente la ineficacia de un activismo en el que falta
la fe y la fuerza de la oración, que son las principales armas del alma orante.
Si la tentación de calificar como oración cualquier actividad
no surje efecto, el tentador sugerirá que se hagan compatibles los dos estilos
de vida, haciéndonos creer que podemos lograr vivirlos a la vez. El resultado
es un intento de mantener la profundidad de la vida interior a la vez que
aceptamos como misión la constante dispersión en tareas y urgencias que se
abrazan sin discernimiento espiritual. La consecuencia es una duplicidad de
vida imposible de mantener porque lleva ineludiblemente a una tensión interior
insostenible, que acaba en el fracaso de la vida espiritual y la frustración,
empujando al individuo al desánimo y la desesperanza para hacer que abandone la
vocación a la que se sentía llamado.
En el fondo, lo que se está jugando aquí es muy simple: Dios
nos invita a construir nuestra vida de dentro a fuera y el mundo nos empuja a
hacerlo de fuera a dentro. Dios quiere que encontremos en nuestro interior
nuestra identidad, nuestra vocación y misión, y a partir de ahí vayamos
encajando responsabilidades, tareas y misiones; así, una vida plena de sentido
se desarrollará en unas actividades que darán plenitud a la vida.
El mundo, sin
embargo, nos propone trabajos, urgencias y necesidades, sin permitirnos elegir
o priorizar, como si la única manera de amar a los demás fuera hacer cosas por
ellos, sin que importe el sentido o el valor de lo que hacemos. Como se trata
normalmente de trabajos buenos y meritorios, podemos suponer que agradan a Dios,
cuando la realidad es que no se puede construir una vocación partiendo de los
quehaceres externos y esperando que éstos construyan la raíz de nuestra
vocación o misión. Porque no son las tareas lo que da sentido a nuestra vida, sino la razón de nuestra vida lo que da
sentido a las tareas.
El único modo de afrontar esta tentación es tener muy claras
las prioridades, en virtud de la voluntad de Dios para con uno mismo, y, a
partir de aquí, realizar las elecciones apropiadas para defender dichas
prioridades y las correspondientes renuncias a todo lo que pueda impedirlas.
Para ello es imprescindible apoyarse en la prioridad absoluta
que debe tener Dios en el alma enamorada de él y ejercitar la libertad que nos proporciona
este amor, la única libertad que nos puede defender de la fuerte presión del
mundo. Esta es, precisamente, la respuesta con la que vence Jesús al tentador
en el desierto cuando le dice: «No solo de pan vive el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios», «no tentarás al Señor, tu Dios», «al
Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto» Mt 4,1-10).
Para lograr esta actitud es necesario el discernimiento del
que nos habla san Juan: «No os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si
los espíritus vienen de Dios» Jn 4,1 y san Pablo: «Examinarlo todo; quedaos
con lo bueno» (1Tes 5,21). Se trata, pues, de colocar a Dios como centro absoluto de nuestra vida, tal
como nos pide el Señor: «Buscad sobre todo el reino de Dios» (Mt 6,33). Él
mismo nos dará ejemplo de ello hasta el final, en el que podrá decir: «Está
cumplido» (Jn 19,30).
El camino del
contemplativo laico es, ciertamente, el camino del amor, pero entendido no de
cualquier forma, sino como lo vive el Señor, que ama hasta dar la vida en la
cruz como acto supremo de adoración y amor obediencial. Este tipo de presión
nos empuja a no desentonar del ambiente, a ajustarnos a lo «razonable» y a
renunciar a vivir o a testimoniar unos valores que escandalizan o parecen hacer
daño a los demás. Surge así la imposible batalla por lograr ser fieles a Dios y
quedar bien ante el mundo, que nos lleva a gastar inútilmente muchas de las
energías que nos da la gracia tratando de ser aceptados, en vez de emplearlas
en amar al prójimo de verdad y dar un testimonio fiel del Evangelio. En
resumen, se trata de la inclinación a buscar nuestra comodidad, en lugar de la
coherencia de nuestra propia vida con la verdad de la fe.
. Para poder vivir contemplativamente en medio del mundo es
necesario construir una espiritualidad específica, que se apoye en los
siguientes medios fundamentales:
-Disponer del tiempo y el modo necesarios para la oración
contemplativa.
-Buscar frecuentemente espacios amplios de tiempo para hacer
retiros espirituales.
-Vivir las realidades del mundo de forma radicalmente
evangélica.
-Encontrar el propio ritmo de la fidelidad a Dios
permaneciendo en el mundo.
-Ordenar el tiempo y las diferentes tareas seculares con
criterio evangélico para que no obstaculicen el desarrollo de la vida interior.
-Regular adecuadamente el descanso para evitar el
embotamiento y la excesiva tensión
-Rehusar en lo posible todo lo que dispersa, como visitas
innecesarias, exceso de televisión, cine, etc., pero estando informado de lo
sustancial que sucede en el mundo.
La liturgia, el silencio,
un determinado ritmo de vida y todo el estilo propio de la vida monástica
tienen como meta crear espacio para Dios. Y el contemplativo secular ha de
lograr ese mismo objetivo, aunque desde un ámbito de vida diferente. Y el
simple hecho de carecer del aislamiento monástico le obliga a convertirse él
mismo en morada de Dios; para lo cual necesita vivir un tipo de vida
contemplativa propio, que nada tiene que ver con el intento de vivir el mismo
estilo de vida característico del monasterio, pero adaptándolo al mundo.
Lo que
pone en marcha la vida contemplativa en una persona es la vocación, es decir,
la llamada que Dios le dirige. La gracia de esta llamada no hay que entenderla
al modo humano, como una voz que nos invita, desde fuera, a realizar algo. La
palabra que Dios dirige a una persona no es una simple voz, sino una palabra
divina, eficaz y transformadora, que realiza aquello que significa. Dios no
sólo llama, sino que, con su llamada, transforma a la persona en aquello a lo
que es llamada.
Un laico contemplativo


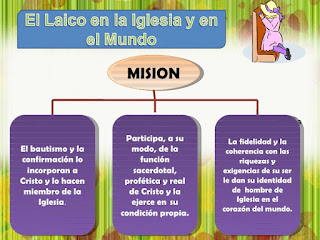
Siempre he deseado una familia así, me habeis ayudado mucho gracias
ResponderEliminarAndres
Teruel
Son más necesarios que nunca monasterios metidos en las entrañas de la vida y de la historia de los hombres. En las ciudades y en los campos ¡Cuánto sabéis, quienes integráis sus comunidades contemplativas, de los hombres, de sus padecimientos, de sus necesidades, de sus alegrías y penas! Son necesarios “jardines” que manifiesten quién es el artífice que cambia el corazón de los hombres y que no nos lo digan con teorías. En nuestros monasterios hay vidas concretas que se van fraguando en el Señor. Porque “se presentó Jesús en medio de ellos” y le han acogido. Y les saluda con “la paz con vosotros” y acogen la paz. Y “se alegraron de ver al Señor”, porque descubren y viven en la verdadera alegría, que llega cuando nos sabemos queridos por el Señor. ¡Qué fuerza tienen nuestros monasterios, nuestros “jardines”, y me refiero a los laicos donde la vida, quiere y desea ser una manifestación de Jesucristo y en su conjunto quieren entregar a este mundo el “olor de Cristo”. Y es que en los monasterios, el manantial, la fuente de la que se bebe, el olor que toma la vida de quienes están y de quienes se acercan a ellos, es Jesucristo.
ResponderEliminarEs muy fructífero la experiencia de la vida laical en ermitas, o lugares de encuentro donde pasar la experiencia de la vida conventual o contemplativa.
Os animo desde mi monasterio a que surcáis en esta andadura de la vida en pequeños cenobios para adorar y hacer presente la vida religiosa en más profundidad.
Hno Enrique
ABADÍA DE SAN JULIAN DE SAMOS. (Lugo)